Hotel

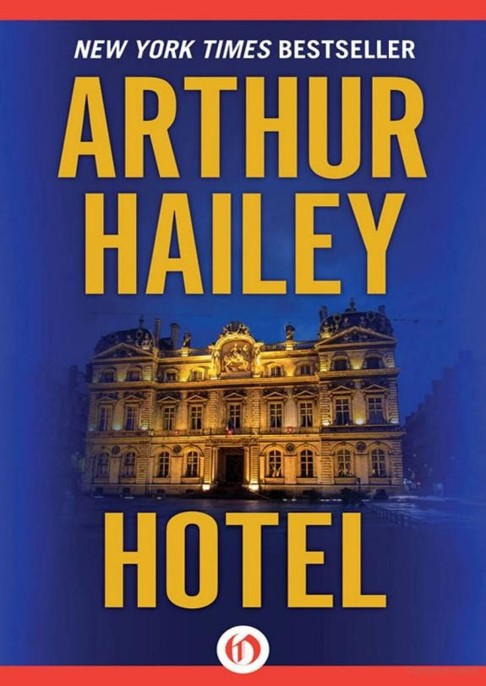
Sobrecubierta
General Interest
Sobrecubierta
General Interest
Lunes, por la noche
pacífica te aguarda. ¡Entra! ¡Entra!
(Traducción de una enseña que se ostenta en el portal de una hostería en Takamatsu, Japón.)
«Si yo mandara aquí -pensó Peter McDermott-, habría despedido al detective principal del hotel, tiempo ha.» Pero no pudo hacerlo, y en este momento, una vez más, el obeso expolicía había desaparecido cuando más se le necesitaba.
McDermott se inclinó desde su elevada y fornida estatura de metro y noventa y cinco centímetros, y repiqueteó con impaciencia en la horquilla del teléfono de su escritorio.
–Andan mal cien cosas al mismo tiempo -dijo a la muchacha que estaba al lado de la ventana de la amplia y alfombrada oficina-, y nadie puede encontrarlo.
Christine Francis echó una ojeada a su reloj de pulsera. Faltaban pocos minutos para las veintitrés.
–Hay un bar en Barone Street, donde se podría intentar buscarlo.
Peter McDermott hizo un movimiento con la cabeza.
–El conmutador está ocupado en averiguar el paradero de Ogilvie.
Abrió un cajón del escritorio, sacó cigarrillos y los ofreció a Christine. Adelantándose, tomó uno y McDermott se lo encendió, haciendo lo mismo con el propio. La observó mientras aspiraba.
Christine había abandonado minutos antes su propia oficina, más pequeña, situada en el sector de los funcionarios del «St. Gregory Hotel». Se entretuvo trabajando hasta muy tarde, estaba a punto de irse a su casa, cuando, al ver luz debajo de la puerta del subgerente general, resolvió entrar.
–Nuestro míster Ogilvie dicta sus propias reglas -dijo Christine-. Siempre ha sido así, de acuerdo con las órdenes de W. T.
McDermott habló brevemente por teléfono, y esperó de nuevo.
–Tiene razón -reconoció-. He tratado de reorganizar nuestro «disciplinado» cuerpo de detectives, y no se me ha hecho caso.
–No sabía eso -respondió ella muy tranquila.
La miró con curiosidad.
–Creía que usted lo sabía todo.
Y en general, era así. Como ayudante personal de Warren Trent, el impredecible e irascible dueño del hotel más importante de Nueva Orleáns, Christine estaba enterada de los secretos internos del hotel, así como de los asuntos cotidianos. Sabía por ejemplo que Peter, que había sido promovido al puesto de subgerente general hacía uno o dos meses, estaba dirigiendo el grande y concurrido «St. Gregory», aunque con salario poco generoso y autoridad limitada. También sabía las razones que existían detrás de esa actitud, que constaban en el archivo
confidencial,
y que involucraban la vida particular de Peter McDermott.
–¿Qué es lo que anda mal? – preguntó Christine.
McDermott sonrió con buen humor, lo que suavizó sus facciones toscas, casi feas.
–Hemos recibido una queja del undécimo piso con referencia a una especie de orgía; en el noveno, la duquesa de Croydon reclama porque el duque ha sido ofendido por un camarero; han informado que alguien se queja horriblemente en la habitación 1439; el gerente nocturno está ausente, enfermo, y los otros dos empleados responsables del hotel están ocupados en otras cosas.
Volvió a llamar por teléfono, y Christine se dirigió otra vez a la ventana del despacho, que estaba en el entresuelo principal. La cabeza, ligeramente inclinada para evitar que el humo del cigarrillo le entrara en los ojos, miraba distraída a la ciudad. Directamente al frente, a través de un gran espacio entre dos edificios próximos, podía divisar el compacto y populoso rectángulo del French Quarter. Faltando una hora para la medianoche, todavía era temprano para el
quarter,
y las luces, frente a los bares nocturnos,
bistros,
salas de jazz, y lugares donde se efectuaban
strips,
así como también detrás de las persianas bajas, seguirían encendidas hasta bien entrada la mañana.
Hacia el Norte, probablemente sobre el lago Pontchartrain, en la oscuridad se estaba formando una tormenta de verano. Ya se percibían los primeros truenos sordos, y algún relámpago ocasional. Con suerte, si la tormenta se dirigía al Sur, hacia el golfo de México, podría llover por la mañana en Nueva Orleáns.
La lluvia sería bien recibida, pensó Christine. Durante tres semanas, la ciudad había estado abrumada bajo el calor y la humedad, provocando tensiones en todas partes. También habría un alivio en el hotel. Esta tarde el jefe de mecánicos había vuelto a lamentarse: «Si no puedo apagar pronto parte del aire acondicionado, no me hago responsable de lo que pueda ocurrir en las instalaciones.»
Peter McDermott colgó el auricular, y ella le preguntó:
–¿Sabe usted el nombre de la persona que ocupa la habitación donde se oyen los quejidos?
Negó con la cabeza y volvió a levantar el auricular. – Lo averiguaré. Quizá sea alguien con pesadillas, pero será mejor cerciorarse.
La muchacha se dejó caer en una silla tapizada de cuero, que estaba frente al gran escritorio de caoba, y al hacerlo se dio cuenta de cuan cansada estaba. Si hubiera sido un día corriente, ya habría estado de regreso en su casa, en los Apartamentos Gentilly, desde horas antes. Pero hoy había sido un día excepcionalmente lleno de acontecimientos, con dos congresos en marcha y una intensa afluencia de otros huéspedes, creando problemas, muchos de los cuales ya habían llegado a su escritorio.
–Muy bien. Gracias. – McDermott garabateó un nombre y colgó el receptor-. Albert Wells, de Montreal.
–Lo conozco -dijo Christine-. Un hombrecillo muy agradable que viene aquí todos los años. Si quiere, averiguaré qué pasa.
Peter vaciló, observando la delicada y esbelta figura de Christine.
El teléfono sonó estridente, y él contestó. – Lo siento, señor -le informó el telefonista-, no podemos localizar a míster Ogilvie.
–No se preocupe. Envíeme al jefe de los botones. – Aun cuando no pudiera despedir al principal detective del hotel, pensó McDermott, le llamaría con mucha seriedad la atención al día siguiente. Mientras tanto, mandaría a alguien a ver qué pasaba en el undécimo piso, y atendería personalmente el problema del duque y la duquesa.
–Habla el jefe de los botones -dijo una voz en el teléfono, y McDermott reconoció el típico acento nasal de Herbie Chandler. Este, como Ogilvie, era otro de los veteranos del «St. Gregory», y tenía reputación de estar envuelto en más asuntos marginales que cualquier otro del personal.
McDermott le explicó el problema y le pidió a Chandler que investigara la queja referente a la supuesta orgía. Como lo había previsto, la protesta llegó en seguida.
–Eso no es tarea mía, míster McDermott, y todos estamos ocupados por aquí -el tono era típico de Chandler, mitad adulador, mitad insolente.
–Dejemos las discusiones de lado -ordenó McDermott-, quiero que atienda a esa queja -y tomando otra decisión, agregó-: ¡Ah! Además hay otra cosa; envíe un botones con una llave maestra a miss Francis que está en el entresuelo principal -colgó el auricular antes de que se renovaran las objeciones.
–Vamos -su mano tocó ligeramente el hombro de Christine-. Llévese al botones con usted, y dígale a su amigo que cuando tenga pesadillas, se cubra con las sábanas.
Situado en el centro, próximo a una de las esbeltas columnas de cemento que llegaban hasta el elevado y artesonado cielo, el sitio del jefe de los botones dominaba todas las entradas y salidas del vestíbulo. A la sazón había mucho movimiento. Los congresistas habían entrado y salido durante toda la noche, y a medida que transcurrían las horas, su alegría aumentaba estimulada por las bebidas ingeridas.
Maquinalmente, Chandler observó a un grupo de ruidosos juerguistas que entraban por la puerta de Carondelet Street: tres hombres y dos mujeres; traían en las manos vasos, del tipo que en el bar de Pat Ó'Brien cobraban a los turistas un dólar más que en el French Quarter, y uno de los hombres que se tambaleaba mucho, era ayudado por los otros. Los tres hombres llevaban distintivos con el nombre de la Convención.
Gold Crown
Cola
decían las tarjetas, y tenían sus respectivos nombres debajo. Las otras personas que se encontraban en el vestíbulo les cedieron el paso con gentileza, y el quinteto se dirigió al bar del piso principal.
Todavía llegaba algún que otro cliente proveniente de los últimos trenes y aviones, y algunos ya eran alojados por el plantel de «muchachos» de Chandler, aunque lo de «muchachos» era sólo una manera de decir, pues ninguno de ellos tenía menos de cuarenta años, y bastantes de los canosos veteranos habían trabajado en el hotel desde hacía más de un cuarto de siglo. Herbie Chandler, que tenía autoridad para contratar y despedir el personal a sus órdenes, prefería hombres maduros. Era probable que los que tenían que luchar y esforzarse con el equipaje pesado, obtuvieran mejores propinas que los jóvenes que manejaban las maletas como si no contuvieran otra cosa que madera de balsa.
Había un veterano que en realidad era fuerte y enjuto como una mula; tenía una manera particular de bajar las maletas, llevándose una mano al corazón, y luego las volvía a levantar con un movimiento de cabeza, para seguir transportándolas. Esta actuación rara vez dejaba de ser retribuida con un dólar por los huéspedes escrupulosos que estaban convencidos de que el viejo tendría un ataque de coronarias a la vuelta de la esquina. Lo que no sabían era que el diez por ciento de sus propinas iba al bolsillo de Herbie Chandler, más los dos dólares diarios que Chandler le cobraba a cada botones como precio para conservar el empleo.
El sistema privado de contribuciones del jefe de botones despertaba mucha resistencia en voz baja, aun cuando un botones diligente podía sacar ciento cincuenta dólares libres por semana cuando el hotel estaba lleno. En ocasiones como la de esta noche, Herbie Chandler permanecía en su puesto mucho más tiempo que su horario habitual. No confiando en nadie, le gustaba vigilar sus porcentajes y tenía una curiosa habilidad para tasar a los clientes, estimando exactamente la propina que rendiría cada viaje a los pisos de arriba. En el pasado, algunos botones individualistas habían tratado de sustraer algo a Herbie, informándole de propinas inferiores a las que habían recibido en realidad. La represalia no fallaba; era rápida y dura: un mes de suspensión por alguna trasgresión imaginaria ponía en línea a los inconformistas.
Además, había otra razón para que Chandler estuviera presente esta noche en el hotel, y se refería a su intranquilidad, que había ido en constante aumento desde que Peter McDermott lo había llamado hacía unos minutos. McDermott le había ordenado: «Investigue una queja en el undécimo piso.» Pero Herbie Chandler no tenía necesidad de investigar nada porque sabía
grosso modo
lo que estaba sucediendo allá arriba. La razón era simple: él mismo lo había arreglado.
Tres horas antes los dos jóvenes habían sido muy explícitos en sus requerimientos. Los había escuchado con respeto, puesto que los padres de ambos eran ricos ciudadanos de la localidad y huéspedes frecuentes del hotel.
–Oiga, Herbie -dijo uno de ellos-, hay un baile de la Fraternidad esta noche… la vieja tontería de siempre… y queremos algo diferente.
Herbie había preguntado, conociendo de antemano la respuesta:
–¿Qué clase de diferencia?
–Hemos tomado una
suite
-el muchacho se sonrojó-. Queremos un par de muchachas.
Era demasiado arriesgado, decidió Herbie en seguida. Ambos eran poco más que adolescentes, y sospechó que habían estado bebiendo.
–Lo lamento, señores -comenzó a decirles, cuando el otro joven intervino.
–No nos venga con la tontería de que no puede arreglarlo, porque sabemos que usted proporciona muchachas aquí.
Herbie descubrió sus dientes de comadreja en lo que quiso ser una sonrisa.
–No sé de dónde ha sacado esa idea, míster Dixon.
El que había hablado primero, insistió:
–Nosotros podemos pagarle, Herbie. Usted lo sabe.
El jefe de botones titubeó; a pesar de sus dudas, su mente trabajaba estimulada por la codicia. Sus entradas marginales habían mermado últimamente. Quizá, después de todo, el riesgo no fuera grande.
–Dejemos de dar vueltas. ¿Cuánto quiere? – cortó el muchacho llamado Dixon.
Herbie miró a los dos jóvenes, recordó a sus padres y multiplicó la cifra corriente por dos.
–Cien dólares.
Hubo una pausa momentánea. Entonces Dixon dijo con decisión:
–Aceptado -y agregó en forma persuasiva, dirigiéndose a su compañero-: recuerda que ya hemos pagado la bebida. Te prestaré el resto de tu parte.
–Bien…
–Por adelantado, señores. – Herbie se humedeció los delgados labios con la lengua.– Otra cosa más. Tengan cuidado que no haya ruido. Si lo hay y recibimos quejas, puede traernos complicaciones a todos.
No iba a haber ruido, le aseguraron; pero ahora parecía que habían armado un escándalo, y sus temores originales resultaron confirmados, por desgracia.
Hacía una hora que las muchachas habían entrado por la puerta principal, como siempre, y sólo algunos pocos del personal del hotel sabían que no eran huéspedes registradas. Si todo hubiera salido bien, ambas debían haber partido ya, sin complicaciones, como habían entrado.
La queja del undécimo piso formulada a través de McDermott referente a una orgía, significaba que algo había andado francamente mal. ¿Qué? Herbie recordó con intranquilidad las bebidas alcohólicas.
En el vestíbulo se sentía calor y humedad a pesar del aire acondicionado, y Herbie sacó un pañuelo de seda para enjugarse la frente transpirada. Al mismo tiempo maldijo en silencio su propia locura, preguntándose si a esta altura de las cosas, debía subir o quedarse donde estaba.