Los perros de Riga
Read Los perros de Riga Online
Authors: Henning Mankell

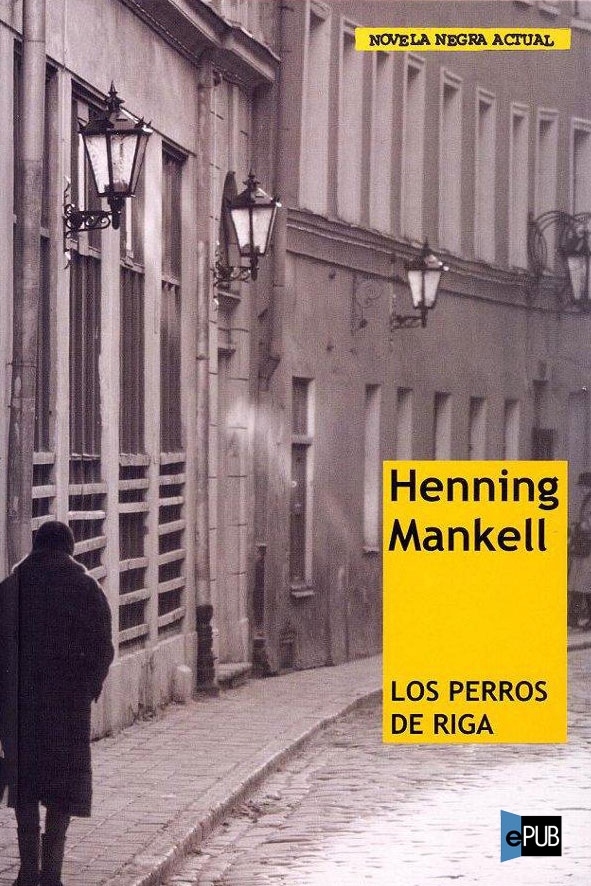
Después de publicar la novela Comedia infantil, dura y conmovedora a un tiempo, vuelve el inspector Kurt Wallander de la mano de Henning Mankell. En esta nueva entrega de la serie policiaca, Wallander tendrá que desentrañar un extraño caso que le llevará a la ciudad de Riga: corre el año 1991, y Letonia, en pleno proceso de restablecimiento de la independencia y la democracia, vive una etapa turbulenta.
Una fría mañana de febrero llega un bote salvavidas a la costa sueca arrastrado por la corriente. Dentro encuentran los cadáveres de dos hombres que, como confirma el inspector Wallander, han sido asesinados hace días. Aquejado de estrés y de intensos dolores de pecho, con remordimientos por su anciano padre y sin haber encajado bien la separación de su mujer, Kurt Wallander, una vez abierta la investigación, debe hacer de tripas corazón y posponer sus buenos propósitos de cuidarse más. Al averiguarse que los dos hombres asesinados eran letones, Wallander no tiene más remedio que viajar a Riga, donde se introduce en los ambientes más corruptos, gobernados por bandas criminales. En medio de ese ambiente tan sórdido, a Wallander sólo le faltaba conocer a Baiba Liepa. Intriga, amor y conflictos de toda índole se apoderan entonces de su vida.

Henning Mankell
Los perros de Riga
ePUB v1.0
betatron10.07.2011
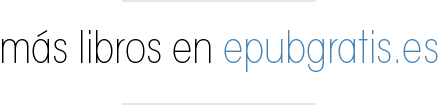
Título: Los perros de Riga
© 1992, Henning Mankell
Título original:
Hundarna i Riga
Traducción de Dea Marie Mansten y Amanda Monjonell
Serie: Kurt Wallander 2
Editorial: Tusquets Editores
Por la mañana, poco después de las diez, llegó la nevada.
El timonel del barco de pesca masculló una maldición. Había oído por la radio que se preparaba una tormenta de nieve, pero albergaba la esperanza de llegar a la costa sueca antes de que aquella comenzase. Si la noche anterior no le hubiesen hecho perder el tiempo en Hiddensee, ya habría divisado Ystad y habría podido virar el rumbo unos cuantos grados al este. Todavía le quedaban siete millas de navegación, y si la tormenta de nieve arreciaba tendría que detener la embarcación hasta que escampara.
Volvió a maldecir su suerte. «La avaricia rompe el saco —se dijo para sus adentros—. Debería haber hecho lo que pensé en otoño: comprar un nuevo radar. Ya no puedo fiarme de mi viejo Decca. Tenía que haber comprado uno de los modelos americanos. Esto me pasa por avaro.»
No había querido comprárselo a los alemanes del Este porque temía que le engañaran.
Todavía le costaba asimilar que Alemania del Este había dejado de existir como tal. Que toda una nación, la de los alemanes orientales, había desaparecido. En el curso de una noche, la historia barrió las viejas fronteras. Ahora solo había una Alemania, y nadie sabía qué iba a deparar la vida diaria de las dos naciones juntas. Al principio, con la caída del muro, se sintió preocupado, porque no sabía si ese gran cambio afectaría a su trabajo. Sin embargo, un colega de operaciones en Alemania del Este le tranquilizó: nada iba a cambiar en un futuro inmediato; lo ocurrido incluso podía crear nuevas posibilidades de negocio.
La nevada era cada vez más intensa y el viento había virado a sur sudoeste. Encendió un cigarrillo y se sirvió café en un tazón que descansaba en un soporte especial al lado de la brújula. El calor que se respiraba en la cabina le hacía sudar, y el olor a gasóleo le picaba en la nariz. Echó una ojeada a la sala de máquinas, y vio que del estrecho camastro sobresalía el pie de Jakobson. Le salía el dedo gordo por un agujero del grueso calcetín. «Mejor que siga durmiendo —pensó—. Si hay que detenerse tendrá que relevarme para que yo pueda descansar unas horas.» Probó el café ya tibio y sus pensamientos volvieron a la noche anterior. Durante más de cinco horas se habían visto obligados a esperar en el pequeño y desmantelado puerto del lado oeste de Hiddensee, hasta que, entrada la noche, llegó un ruidoso camión para recoger la mercancía. Weber afirmó que el retraso se había debido a una avería del camión, y puede que fuera verdad. El viejo camión era un vehículo militar soviético mil veces reparado, y lo cierto es que a veces se asombraba de que todavía fuera manejable. Aun así, desconfiaba de Weber. Pese a que nunca le había engañado, estaba decidido de una vez por todas a ser más precavido con él. Sentía que era una precaución necesaria. A pesar de todo, en cada viaje que realizaba transportaba objetos de gran valor para los alemanes del Este: una treintena de ordenadores completos, cientos de teléfonos móviles y otros tantos equipos de música para coches. Cada viaje le hacía responsable de sumas millonarias. Si le cogían in fraganti le caería una buena condena, y no podría contar con la ayuda de Weber. En el mundo en el que vivía solo se podía contar con uno mismo.
Controló el rumbo en la brújula y lo corrigió dos grados hacia el norte. La corredera indicaba que mantenía fijamente los ocho nudos. Todavía faltaban algo más de seis millas y media para divisar la costa sueca y virar hacia Brantevik. Aún podía ver las olas de color gris azulado ante él, pero la tormenta de nieve parecía ir en aumento.
«Cinco viajes más —pensó—. Y luego se acabó. Entonces tendré mi dinero y podré marcharme lejos de aquí.» Encendió otro cigarrillo y sonrió. Pronto alcanzaría su meta. Lo dejaría todo atrás y se embarcaría en un largo viaje a Porto Santos, donde abriría su propio bar. No tendría que seguir congelándose en esa cabina agrietada, traspasada por las corrientes de aire, mientras Jakobson roncaba en el camastro de abajo en la sala de máquinas. No sabía lo que le depararía la nueva vida que estaba tan cerca de emprender, y sin embargo, la anhelaba.
De pronto, la nevada terminó tan deprisa como había empezado. Al principio le costó creer en la suerte que había tenido, pero enseguida se dio cuenta de que los copos ya no relucían ante sus ojos. «Quizá pueda llegar a tiempo —pensó—. Quizá la tormenta se vaya hacia el sur, hacia Dinamarca.»
Se sirvió más café y empezó a silbar en su soledad. En una de las paredes de la cabina colgaba la bolsa con el dinero: treinta mil coronas, que le acercaban cada vez más a Porto Santos, la pequeña isla próxima a Madeira, el paraíso desconocido que estaba aguardándole...
Justo cuando iba a tomar un sorbo de café, descubrió el bote. Si la nevada no hubiese parado tan repentinamente, no lo habría visto. Pero ahí estaba, balanceándose sobre las olas a unos cincuenta metros a babor. Era un bote salvavidas de color rojo. Limpió el vaho del cristal con la manga de la chaqueta y entornó los ojos para fijar la vista en el bote. «Está vacío —pensó—. Se le habrá soltado a algún barco.» Giró el timón y redujo la velocidad. Jakobson se despertó sobresaltado por el cambio del sonido del motor. Asomó su cara barbuda desde la sala de máquinas.
—¿Ya hemos llegado? —preguntó.
—Hay un bote a babor —dijo Holmgren desde el timón—. Podríamos subirlo a bordo. Valdrá unos cuantos billetes de mil. Mantén el rumbo, que yo cogeré el bichero.
Jakobson se puso al timón mientras Holmgren se calaba el gorro por encima de las orejas y dejaba la cabina de mando. El fuerte viento le cortaba la cara y, para contrarrestar el movimiento de las olas, se aguantaba en la barandilla. El bote se iba acercando poco a poco. Empezó a desatar el bichero, que estaba sujeto entre el techo de la cabina de mando y el cabrestante. Los dedos se le quedaron agarrotados mientras tiraba de los nudos helados. Por fin pudo soltar el bichero y miró hacia el bote.
Entonces tuvo un sobresalto. La pequeña embarcación, situada ya a pocos metros del casco del barco, no estaba vacía, sino que su interior albergaba dos cadáveres humanos. Jakobson le gritó algo ininteligible desde la cabina de mando: él también había visto el contenido del bote.
No era la primera vez que Holmgren veía un muerto. De joven, cuando cumplía el servicio militar, una pieza de artillería explotó en unas maniobras, y cuatro compañeros suyos murieron completamente despedazados. Y a lo largo de su carrera como pescador profesional, había visto muchos cadáveres arrastrados hasta las playas o flotando en el agua.
Lo primero que pensó Holmgren fue que la indumentaria de los cadáveres no era la de unos pescadores o marineros. Los dos vestían traje y corbata. Estaban como abrazados, como si hubiesen intentado protegerse mutuamente de lo inexorable. Intentó imaginarse lo que había pasado. ¿Quiénes podrían ser? Jakobson salió de la cabina y se puso a su lado.
—Oh, mierda, mierda. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Holmgren pensó rápidamente.
—Nada —contestó—. Si los subimos a bordo tendremos que contestar a un sinfín de preguntas desagradables. Sencillamente, fingiremos que no los hemos visto. Está nevando, ¿no?
—¿Vamos a dejarles a la deriva? —preguntó Jakobson dubitativo.
—Sí —contestó Holmgren—. Están muertos. No podemos hacer nada por ellos. Y no quiero tener que explicar de dónde venimos con este barco. ¿Tú sí?
Jakobson, vacilante, negó con la cabeza. Contemplaron en silencio aquellos cuerpos sin vida. Holmgren, estremecido, se percató de que eran muy jóvenes, no debían de tener más de treinta años, y de que sus caras estaban pálidas y rígidas.
—Es raro que el bote no tenga ningún nombre —dijo Jakobson—. ¿De qué barco procederá?
Holmgren cogió el bichero y movió la embarcación para poder verla desde todos los ángulos. Jakobson tenía razón: no había ningún nombre escrito.
—¿Qué diablos habrá pasado? —murmuró—. ¿Quiénes serán? ¿Cuánto tiempo habrán ido a la deriva así, con traje y corbata?
—¿Cuánto falta hasta Ystad? —preguntó Jakobson.
—Unas seis millas.
—Podríamos acercarlos a la costa —dijo Jakobson—. Para que vayan a la deriva a tierra donde alguien pueda encontrarlos.
Holmgren reflexionó de nuevo. La sola idea de dejarlos ahí era repugnante, no podía negarlo, pero al mismo tiempo corrían el riesgo de que, al llevarlos al arrastre, cualquier transbordador o barco de carga los descubriera.
Estuvo sopesando las posibilidades.
Y rápidamente se decidió. Soltó la boza, se inclinó sobre la barandilla y la anudó al bote. Jakobson cambió de rumbo, hacia Ystad, mientras Holmgren fijaba la boza al bote cuando lo tuvo a unos diez metros detrás del barco y dejó de dar sacudidas por el oleaje de la hélice.
Al divisar la costa sueca, Holmgren cortó la boza. El bote con los dos cuerpos desapareció rápidamente detrás del barco. Jakobson cambió el rumbo hacia el este y unas horas más tarde entraron en el puerto de Brantevik. Jakobson recibió las cinco mil coronas convenidas, se sentó en el Volvo y se dirigió a su casa de Svarte. Holmgren cerró la cabina de mando y echó por encima una lona a la trampa de carga. El puerto estaba desierto, por lo que pudo trabajar lenta y metódicamente controlando las amarras. Luego cogió la bolsa con el dinero y se acercó a su viejo Ford, que arrancó a regañadientes.
En circunstancias normales, estaría soñando con Porto Santos, pero el bote salvavidas rojo no cesaba de aparecérsele ante sus ojos. Intentaba imaginar dónde habría alcanzado tierra, ya que las corrientes eran caprichosas y cambiaban sin cesar, y el viento soplaba a rachas, hacia todos lados. Dedujo que el bote habría arribado a cualquier lugar de la costa, pero, aun así, sospechaba que tendría que ser muy cerca de Ystad, si antes no lo habían descubierto la tripulación o los pasajeros de alguno de los muchos transbordadores que iban a Polonia. No estaba seguro, solo lo suponía.